Las trébedes
Intolerancias
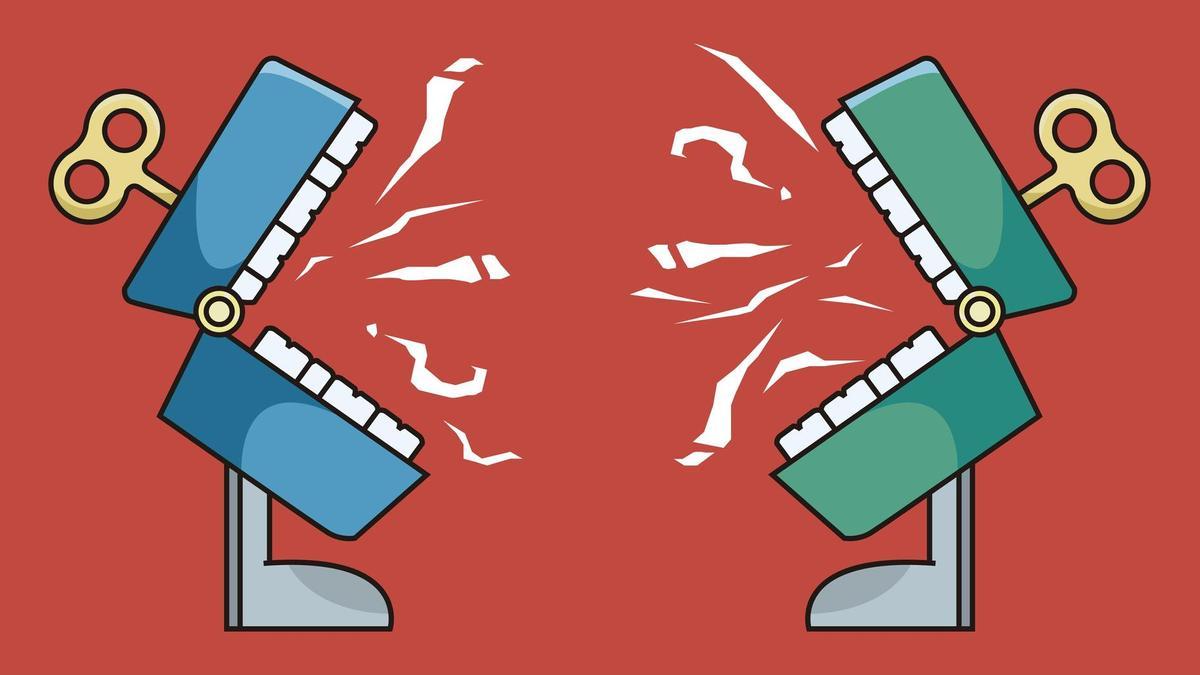
Ilustración de Enrique Carmona.
Todo insulto es un atentado contra la dignidad humana, pero los que se hacen con publicidad, y supuestamente por defender una idea, más. En un sistema democrático, el diálogo, la discusión pública y razonada de las opiniones y el respeto por las ideas y creencias ajenas van necesariamente parejos con la defensa de las propias. La sustitución del argumento por el insulto o la mentira, si se generaliza, amenaza seriamente el sistema que nos permite cambiar de gobierno sin violencia. Hasta aquí, la teoría elemental, lo ideal como deseable y beneficioso para todos. La realidad, sin embargo, toma ,a veces, otros derroteros.
Con motivo de las últimas elecciones municipales y autonómicas ha circulado por alguna red social un texto que rezaba: «si alguno de mis contactos es votante de Vox, le invito a que me bloquee y me elimine, porque para basura ya tengo un cubo en casa». Seguro que alguno lo ha tenido que leer dos veces. ¿Personas-basura? ¿Pensar que hay personas-basura no nos convierte en personas-basura? El discurso de Vox es dañino para la convivencia democrática, como en general lo es todo populismo, por intolerante. Y a la vista del auge de estos movimientos en Europa, especialmente en la derecha, como han señalado diversos estudiosos, más nos vale estar bien atentos, y no callados, si es que hemos aprendido algo en el siglo XX. Pero la libertad de expresión es igual para todos, y las excepciones han de ser muy contadas, tales como la apología del terrorismo (en España), la negación del holocausto (en Alemania y Francia, por ejemplo) o aquellas expresiones que puedan constituir lo tipificado en la ley como delitos de odio, tarea que corresponde a los tribunales, no a los ciudadanos.
La intolerancia es la mayor amenaza de la democracia y de las libertades democráticas. Se combate social, cívica y políticamente argumentando. Y en último término, con la ley y con la fuerza física del Estado, desde luego, cuando tiende a ser un virus que amenaza la supervivencia del huésped, o sea, del estado social y democrático de derecho. En pocas palabras, la democracia es incompatible con la intolerancia. En esto, la inmensa mayoría estará de acuerdo. Es lo que tienen los grandes principios. Las cosas cambian cuando se va bajando a lo concreto, a la realidad cotidiana o personal. En lo político, la intolerancia es un rasgo distintivo de los discursos populistas, especialmente en aquellos, como el de Vox, en los que la mayoría de las supuestas soluciones se limitan prácticamente a señalar enemigos o culpables: los inmigrantes, los homosexuales, los comunistas, las feministas… Es una versión algo más sofisticada, aunque poco, del popular «muerto el perro, se acabó la rabia». Y nada une más que un enemigo común y fácil. De ahí el peligro.
No obstante, los discursos populistas son marrulleros, cómodos, invocan principios y conceptos aparentemente superiores e indiscutibles pero que en realidad son difíciles de acotar o definir, y por eso, en principio, serían fáciles de desarmar argumentativamente. Prometen o bien vaguedades, o bien soluciones rápidas y simples a problemas complejos; es decir, soluciones imposibles, pero que apetece creer. Aquí se presenta la dificultad para desarmarlos: resulta confortable y consolador creer que alguien que aparenta fuerza e ideas claras va a hacer desaparecer de un plumazo, y de raíz, los problemas que nos afligen. ¿Quién que se creyera esto no votaría a ese partido? Para conseguir el voto así basta con lograr que el votante se entregue a ese consuelo.
La única arma democrática para frenar que ese discurso prenda y se extienda, ha de ser argumentar. Quien ya está convencido de esa Verdad con mayúsculas, no va a razonar, no será posible convencerlo. Para el diálogo, para la convivencia, se requiere un mínimo de socratismo, de actitud de búsqueda del conocimiento. Con alguien cerril («que se obstina en una actitud o parecer, sin admitir trato ni razonamiento.» RAE) no ha de intentarse. Y ese tipo de discurso convierte en cerriles a los adeptos que va ganando: una vez que me creo que alguien va a resolver un problema, mi consuelo es superior a mi razón. En cambio, si hay argumentos razonables disponibles cabe esperar que algunos, o muchos, candidatos al cerrilismo no renuncien a razonar, y puedan percatarse a tiempo de que ese discurso tan atractivo no es una opción válida, porque los discursos populistas son en realidad vacíos en su grandilocuencia, y sus voceros no van a resolver ningún problema, porque ni pueden ni saben y, seguramente, ni quieren. Eso sí, harán todo lo posible por acallar las voces que puedan alzarse contra ellos (Vox ha vetado a todo un grupo de comunicación, Prisa, el acceso a sus actos).
Si queremos vivir en una sociedad democrática y pacífica, no es con insultos como vamos a preservarla. El insulto no solo no desactiva ni desincentiva la intolerancia, al contrario, la alimenta y exacerba. Al mismo tiempo, si uno osa señalar actitudes intolerantes también en la izquierda, inmediatamente será señalado, en el peor sentido, como equidistante, palabra que en este contexto adquiere valor de insulto. Debemos elegir entre seguir andando el camino de la democracia o volver al que lleva a la goyesca pelea a garrotazos.
- Adiós a Sonsoles Ónega: esta es la presentadora que la sustituye
- Atrapados en el Warm Up: "Sólo puedo sacar el coche en helicóptero
- Un pueblo de Murcia se convierte en centro del turismo mundial por este curioso fenómeno
- Pasar la ITV dos veces al año: la medida que no va a gustar a los conductores a partir de ahora
- Jorge Javier, apartado otra vez de su programa: será sustituido por esta presentadora
- Las lluvias regresarán a la Región el fin de semana
- Sin soluciones para el vecino atrapado en el Warm Up
