La mirada de lúculo
Joseph Mitchell y la raya a la mantequilla negra
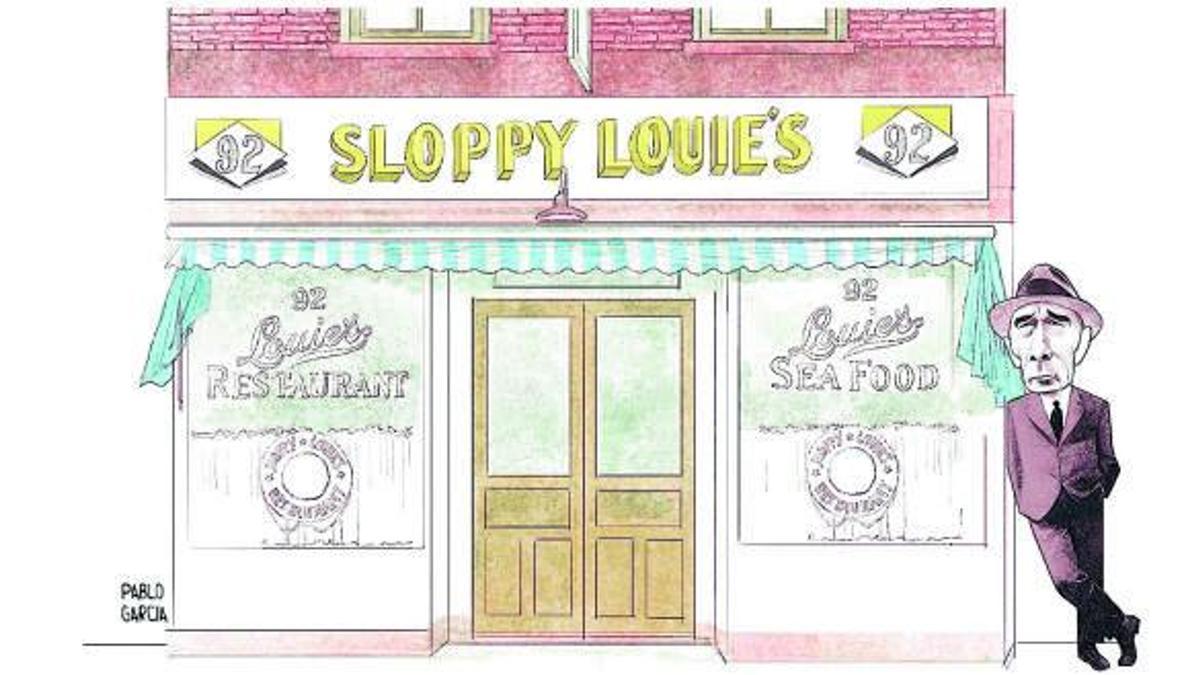
Ilustración de Pablo García
Joseph Mitchell (1908-1996) era un periodista con un oído extraordinario. Cronista de la vida menuda, renunció a la paleta oficial, magnates, artistas, intelectuales, políticos, para fijarse en los personajes ocultos que encarnan los otros relieves de Nueva York. Pronto se convertiría en el primer biógrafo verdadero de la ciudad; combinaba la precisión de un reportero con el sentido de la narrativa de un escritor para dar vida a los protagonistas de sus historias en el New Yorker.
Era una especie de excavadora de las almas perdidas y de los visionarios excéntricos, tenía un genio natural para conectar con las personas en los márgenes de la sociedad. Trabajó como redactor de la revista durante casi treinta años y luego pasó una larga etapa sin publicar una sola palabra. El misterio detrás de este bloqueo casi llegó a eclipsar su asombroso legado literario. En Street Life, donde extracta sus memorias, revela que en realidad jamás dejó de escribir durante el llamado período de silencio. La pieza, publicada por el New Yorker, trae también a la luz otros aspectos de la obra de Mitchell que no han sido explorados plenamente hasta ahora, como su fascinación por las catedrales y el hábito de caminar por las calles. Se sentía sumamente atraído por los edificios antiguos a punto de caerse. Para él eran tótems del pasado, de la misma manera que los criadores de ostras en el mercado de pescados de Fulton o los parroquianos de la taberna McSorley. Una vez le preguntaron por qué escribía sobre la gente pequeña y Mitchell respondió que los pequeños podían ser tan grandes como cualquier otro. No digamos sus historias.
Formó junto a Abbott J. Liebling la pareja de periodistas que revolucionó el «New Yorker», adonde habían llegado los dos huyendo de los manejos del pérfido Roy Howard, el editor que había comprado el World para fusionarlo con el Evening Telegram. Juntos patearon Nueva York en busca de historias dignas de ser contadas. Se complementaban. Comían en el Red Devil y en el Villa Nova (Liebling conservaba de los tiempos de París el amor y el conocimiento por la gastronomía que le llevó a escribir Between Meals), bebían en Bleeck’s and Costello y los fines de semana se iban a las playas de Rockaway para zambullirse en el océano y escuchar a la gente. De ahí salían las historias de esos tipos corrientes, aunque quizás no tanto, que hicieron famoso a Mitchell, como El secreto de Joe Gould, una pequeña obra maestra publicada en 1964 en las páginas de la revista donde trabajaba, poco después de la muerte de su inseparable colega y amigo.
En Patrón de arrastre, que forma parte del conjunto de historias que escribió sobre el puerto de Nueva York y que ahora publica traducidas Anagrama, se refiere a la flota pesquera que faena en las cercanías y que se compone de treinta arrastreros de madera y tiene su base en Stonington, el vecino Connecticut. Es un pequeño tratado de pesca visto desde los ojos de los propios pescadores, de la cháchara mantenida con ellos y de las condiciones en que se desenvuelven. Describe las categorías comerciales de las capturas, pescados regulares, pescados esporádicos y descartes. Lo hace con un especial conocimiento de la materia que se deduce de las conversaciones y de la observación. Los pescados que se envían regularmente al mercado, cuenta, son la solla roja, la platija amarilla, el fletán, el mendo (lenguado gris), el bacalao, el abadejo y el besugo. Otros son esporádicos: el rodaballo de arena, la pescadilla, la merluza blanca, la merluza roja y la babosa americana, que si no estoy equivocado es una especie de caracol marino sin concha. También alude a los descartes, la clase más abundante: la platija baptista, el rape americano; el cuervo de mar, supongo que es cormorán; el rubio, la mielga y la musola pintada, una especie de tiburón. Entre esos descartes que los pescadores devuelven al mar porque el consumidor norteamericano los desprecia, aun siendo comestibles, se encuentran tres clases de raya, la propiamente dicha, la de Canadá y la raya bruja gigante.
Mitchell no se lo explica. Entiende que tratándose muchos de ellos de especies algo grotescas, son tan comestibles como cualquier otra. «La raya, en particular, es un pescado exquisito cuando se cocina bien», escribe bajo la influencia de su compañero de francachelas gastronómicas, el irrepetible Liebling. Y remata: «En Francia, la raie au beurre noir se considera una de las joyas de su gastronomía y en Inglaterra es muy apreciada». Cuando los pescados se dirigen al mercado neoyorquino de Fulton, la demanda de los proveedores de hoteles y restaurantes de lujo, junto a los propietarios de las pequeñas pescaderías de los barrios chino e italiano, es muy superior.
Tampoco se evita el desperdicio cuando las redes de arrastre levantan langostas, calamares, cangrejos azules y de roca, cangrejos ermitaños, almejas blancas y almejones de sangre, peines caleteros, vieiras, mejillones, caracoles lunas, caracolas, galletas de mar, estrellas, ofiuras, anémonas, erizos de mar y esponjas. Cuenta cómo salvo las langostas, las vieiras, algunos calamares, los cangrejos y las almejas, el resto de las capturas vuelve a las aguas por desinterés comestible de los consumidores. Lamentándose, el gran cronista de Nueva York añade que las huevas del erizo de mar, comidas en crudo, son más finas que el caviar, por el que se paga un precio tan alto. Bravo. En cuanto a los caracolillos (bígaros) o las caracolas (cañaíllas) escribe que son rescatados por los mariscadores para vender en los restaurantes italianos de Mulberry Street especializados en scungilli, que en Nápoles acostumbran a comer en una salsa de tomate picante.
Pero vayamos a la raya con mantequilla negra, un plato nada despreciable y muy sencillo. Se sumergen en agua fría las aletas de raya con un poco de sal, la cebolla partida a la mitad y la mitad del vinagre, cuando el agua comience a hervir retiramos del fuego y se deja reposar. En una sartén ponemos mantequilla abundante, teniendo en cuenta el mandamiento de que la mantequilla negra no se debe confundir con mantequilla quemada. De manera que la sartén se calienta suave, poco a poco, y se retira la espuma que se va formando hasta comprobar que el color se torna de amarillo a transparente y de dorado a oscuro, hasta lograr un tono avellana. Esta se integra con un chorro de zumo de limón o de vinagre. Luego se filtra para evitar impurezas. En otra sartén se vuelve a utilizar otro chorro de vinagre o de limón, y cuando comienza a hervir añadimos las alcaparras y el perejil. Se deja un minuto y mezclamos con la mantequilla. Sacamos la raya y rociamos por encima la salsa de mantequilla negra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El creador de 'El Hormiguero' confiesa que tiene cáncer: "Seis meses de vida
- Adiós a Kiko Hernánez: deja 'Ni que fuéramos' antes del cierre de temporada tras la bronca con María Patiño
- Toda España aplaude este cambio de nombre a la Región de Murcia: 'Región de...
- No es Maldivas, es Murcia: el misterioso lago de aguas cristalinas más grande de Europa que arrasa en redes
- Se ahoga en una balsa de riego de Murcia a la que se metió para refrescarse
- Este es el mote que usan los catalanes para atacar a los murcianos: muy pocos lo conocen
- Dos buceadores, al hospital por una mala descompresión al subir a la superficie en Cabo de Palos
- Miriam Fuertes: 'Cuando el vaso está medio vacío el murciano lo ve medio lleno
