Observatorio
'Jet Lag' infinito
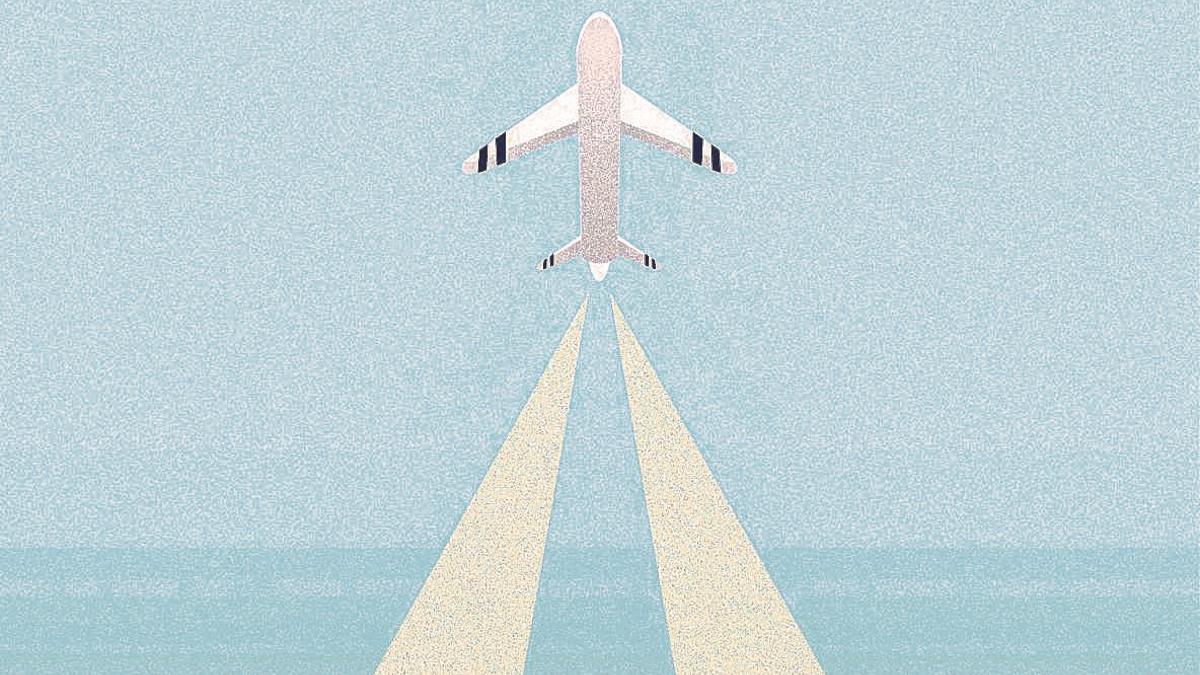
Ilustración de Enrique Carmona.
José Luis Villacañas
Dicen que el jet lag se produce cuando en un viaje atraviesas tres o más franjas horarias. Pero yo no solo tengo los horarios invertidos. Es que no me encuentro. Una vez escuché decir a García Márquez, al venir de uno de sus viajes, que el cuerpo estaba aquí, pero el alma todavía seguía allí, perdida en los aires australes. Entre ellos me quedé perdido. El último día en Santiago hicimos la peregrinación por los lugares del estallido social de 2019. Ahora se llama Plaza Dignidad, pero la última vez que estuve por allí se llamaba Plaza del General Baquedano. Entonces estaba dominada por la estatua del militar a caballo. Ahora presenta el aspecto extraño de un pedestal sin héroe, una peana mocha pintada de blanco para que se perciba todavía más la ausencia. Todo el espacio entre la plaza Italia y el edificio de la Telefónica aparecen, así, como un claro desolado.
No se sabe bien qué es lo que espera la plaza, si a su héroe o a su pueblo. Si nos preguntamos qué hacen ahí, protegiendo el trono vacío, esos autobuses de carabineros en medio de la plaza, con su tanqueta de agua a presión, la respuesta inmediata es que se teme que lleguen de nuevo desde la Alameda los heraldos negros. ¿Si no, qué hacen esos bloques de cemento, ese muro de Berlín que rodea la entrada antigua del metro, en medio de la plaza? Alguien ha considerado que no basta con el hormigón de dos metros y ha decidido añadirle dos metros más de placas metálicas. La confesión de miedo resulta explícita. Por los agujeros y los espacios que dejan las placas miro abajo, donde estaba el jardín que daba entrada al metro. Veo los restos oscuros de árboles quemados, las banderas mapuches desgarradas, los infinitos grafitis, como los restos de un campamento. Luego, a la tarde, miro las fotos de Pablo Godoy y comprendo que fue el campo de una guerra. Es la única descripción de lo que allí pasó. Venían oleadas desde las grandes avenidas y se lanzaban sobre la plaza Dignidad. Allí, los carabineros desplegaron el dispositivo que impedía que se llegara a las comunas ricas de la ciudad, Las Condes, Vitacura, donde sus habitantes miraban los enfrentamientos por televisión, como en Madrid.
Esta ciudad no será la misma después de esos meses. Un sujeto tomó posesión de ella con una única voluntad, dejar memoria de su toma de posesión durante esos meses. Por doquier las pintadas lo dicen. Ni un solo rincón de las comunas centrales deja de estar firmado por ese propietario, anónimo, genérico. Incluso cuando los efectos se han intentado superar, como alguna iglesia quemada, ya recién pintada, el contraste es tan fuerte que llama todavía más la atención. Sucede también con los almacenes que han instalado todo tipo de parapetos resguardando sus escaparates, confiesan que la calle ya no les pertenece.
La impresión no es alentadora. Que de la calle solo pueda venir esa violencia, es el mejor argumento para los que defienden que no queda nada salvo el individuo privado. Eso no era lo prometido en el último discurso de Allende, cuando contempló de nuevo las grandes alamedas «por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». En el torso de su estatua de bronce, enfrente de La Moneda, figura este pasaje. Pero ya nadie parece leerlo. La dictadura y la presidencia de Piñera (en las pintadas se le llama Piraña) han generado una sociedad sin esperanza. La mejor juventud que se arremolina con Boric hace lo que puede, pero el país está quebrado. La clave de la insurrección vino de las comunas pobres, pero el campo de batalla fue Providencia y las comunas medias, que resultaron amenazadas por el fuego y la cólera. La miserable respuesta fue disparar a los ojos. Por los puentes que cruza el río Mapocho -donde se volvieron a ver cuerpos flotando como en los tiempos de Pinochet- se pueden leer los nombres de los «pacos» más señalados. En una de ellas se promete memoria con odio y venganza. La señal de la construcción de una sociedad nueva solo se atisba en las escuálidas dependencias de La Moneda, cuya desnudez es la señal inequívoca de un Estado humillado por quienes solo conocían los cuarteles.
Estos ya tienen lo que querían, un país que es un campo de batalla. Eso no los amenaza. Sólo un milagro podrá unir esas comunas pobres con lo que queda de clase media en un proyecto popular, social, fuerte, capaz de robustecer la personalidad del Estado, mejorar la fiscalidad, y transformar la delegación actual de los servicios públicos en empresas privadas por la responsabilidad pública directa. Solo ese milagro continuo de varias generaciones amenazará a los dueños de Chile, los de dentro y los de fuera. Estas poderosas impresiones vinculan mi jet lag a estas vivencias. Son duras, pero generan afecto y emoción por el destino de un pueblo. Cuando pongo el pie en Madrid y veo el esperpento de esa lucha entre un ministro y una funcionaria de protocolo por subir por la escalera de una tribuna, solo puedo sentir ganas de tomar el avión de vuelta. Pues siempre será más digno compartir la desgracia de todo un pueblo que asistir impotente a que unos y otros destruyan con impunidad y cálculo las instituciones que deberían protegernos. Ese asco es lo que me produce este jet lag infinito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a 'Pasapalabra': tras 1.000 programas, este es el concurso que lo sustituye
- Jorge Javier se despide de su programa: esta es la nueva presentadora que lo sustituye
- Consigue la victoria en 'Pasapalabra' por sorpresa con la palabra 'Lyon
- Un trabajador de 'Pasapalabra' se va de la lengua y revela el secreto del Rosco
- Sentencian el programa de Ana Rosa Quintana: vuelve su principal competidor
- Un pueblo de Murcia se convierte en centro del turismo mundial por este curioso fenómeno
- Adiós a Sonsoles Ónega: esta es la presentadora que la sustituye
- Ocho meses del Trasvase a la basura por los limones sin recoger de la Región de Murcia