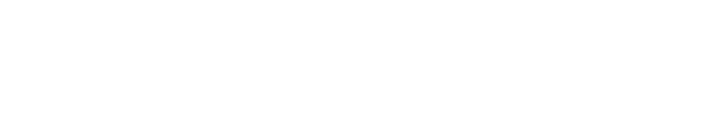Por estos días de finales de agosto de 1933, en la primera temporada de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Santander, cuyo nonagésimo aniversario de su fundación se ha celebrado ahora con una programación muy especial, José Ortega y Gasset cerraba la sesión con su famoso ciclo de conferencias dedicado a meditar sobre la técnica. Los cursos lograron un éxito formidable, y el palacio de la Magdalena, que el Ayuntamiento de Santander ofreció en su día a Alfonso XIII y este a su vez se lo regaló a su esposa, había sustituido a la alta nobleza que esperaba sus habitaciones por otros huéspedes, los estudiantes de todos los lugares de España y de Europa, que venían a escuchar a las primeras figuras de muchos ámbitos de las ciencias y las letras.
Uno de ellos, a quien deseo recordar hoy especialmente, fue un refugiado que venía huyendo de los nazis, el famoso jurista socialdemócrata Hermann Heller, que había defendido al gobierno de Prusia del golpe de Estado oficial que retiró del poder a Otto Braum, frente a Carl Schmitt, que defendía al Gobierno federal de Von Papen. Todos los analistas sitúan aquí la antesala de la toma de poder por parte de Hitler. Heller, que era judío, abandonó al año siguiente Alemania y se refugió en la España republicana.
No consta que Ortega y Hermann Heller se vieran en aquel verano, aunque sí se sabe que el curso en el que participó Heller, que a todos los efectos era un profesor contratado por la Universidad Central, estaba dedicado al destino del Estado en el inmediato futuro, y había sido propuesto por Ortega a la comisión del Patronato que perfiló los cursos de aquella primera edición. Luego, Heller moriría muy poco después, en noviembre de aquel mismo año de 1933, caminando por la calle Serrano, tras impartir una conferencia en la colina de los chopos donde la Residencia de Estudiantes tenía su sede. Un infarto fulminante se lo llevó, dejando sin concluir su obra cumbre, dedicada a la Doctrina del Estado, en la que aprendieron los juristas de la República que luego tuvieron que marchar al exilio.
Ciertamente, el honor de aquella República fue el mundo de la cultura, y aquella iniciativa de la Universidad de Verano fue recibida por la intelectualidad europea como parte del prestigio de la nueva España. Ortega, por aquel verano de 1933, ya no estaba ilusionado con ella, pero todavía no había roto con el proyecto republicano. El caso es que la conferencia sobre la técnica de aquel año, tan memorable, se alejó de la actualidad política. Aparentemente. En realidad, Ortega se entregó a construir una teoría de la Modernidad alrededor de la problemática de la técnica. Pero lo que interesa hoy de aquella conferencia no es, ciertamente, aquellos argumentos más o menos elaborados sobre lo específico de la técnica del ingeniero que había impulsado el proceso de modernización. Lo relevante para nosotros es el pronóstico que encerraba su conclusión.
Para Ortega, como hoy sabemos muy bien, la técnica había disuelto todo arte de vivir, todo programa vital tradicional, todo gran deseo organizador de la vida. Dominaba incuestionada sobre el ser humano atendiendo deseos concretos, puntuales, pero dejando vacío el asunto de la totalidad del proyecto vital. En suma, la técnica objetiva de la industria no tenía como complemento una técnica del alma que forjara el tipo humano capaz de asimilarla, dirigirla, ordenarla. Que produjera hombres sin proyecto general, no quiere decir que aquella formidable industria no hubiera sido producida por un tipo humano definido. Era el producto del gentleman británico. Eso era lo paradójico. Fruto de un tipo humano, la técnica se volvía contra su creador, como un Frankenstein hecho de retazos, sin proyecto integral. En esto, el de Ortega se parecía al diagnóstico de Weber. La industria era el fruto de los puritanos, pero generaba un tipo humano hedonista y narcisista, incapaz de orientarse en la historia, sin alma y sin espíritu.
Para 1933, vísperas del ascenso de los nazis, Ortega no veía un tipo humano convincente capaz de embridar el proceso de industrialización y controlar sus crisis. Eran tiempos en los que también se presentía la tragedia. Para estar en condiciones de imponer a la técnica un proyecto vital y un arte de vivir, capaz de orientarla y controlarla, Ortega percibió que el tipo humano inglés del gentleman ya no estaba operativo. Entonces concluyó su discurso de un modo que todavía sigue sorprendiéndonos.
«Hay que ir pensando -dijo- en un tipo ejemplar de vida que conserve lo mejor del gentleman y sea, a la vez, compatible con la pobreza que inexorablemente amenaza a nuestro planeta». Entonces Ortega invocó la figura del hidalgo, esa forma aristocrática menor que «lleva en sí la condición de florecer en tierra de pobreza», pero haciéndolo con sobriedad y dignidad. Cuando Ortega pronunció estas palabras, no podía imaginar la conjunción de técnica y pobreza que amenazaría al mundo un siglo después. En todo caso, él estaba mucho más interesado en reconquistar una posición de dignidad para el ser humano, lo que implicaba un dominio controlado de la técnica al servicio de un arte de vivir sobrio y deportivo a la vez. Que ese nuevo arte de vivir implicara una reconciliación con alguna forma de pobreza, fue uno de sus atisbos geniales. Ahora parece que Macron va diciendo lo mismo.