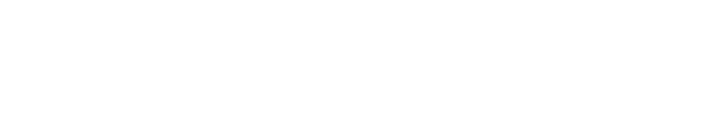Vivimos durante cuatro años en un pequeño pueblo de Indiana. Yo tenía bastante mitificado Estados Unidos y pensaba que todo sería un reflejo de Manhattan. No tardé mucho en darme cuenta de que la realidad es bastante distinta. Salvo las grandes ciudades, el resto de su geografía es una repetición de granjas, campos de maíz, noches de verano en el lago y mucha monotonía en mitad de ninguna parte.
En aquel espacio de tiempo que ahora me parece un pestañeo, mi mujer y yo solíamos tener una conversación que siempre nos llevaba a la misma encrucijada: ¿Chicago o Nueva York? Chicago, a tan solo tres horas y media de casa, era nuestra escapada más inmediata. A menudo salíamos huyendo de Indiana y pasábamos allí el fin de semana. Nunca me he sentido tan cerca del Increíble hombre menguante (1957) como cuando me bajé del coche por primera vez y miré aquel cielo gélido poblado de rascacielos. El Loop es algo así como una versión en cristal de la cordillera del Himalaya. Un paseo por el río que da al lago Michigan es el equivalente arquitectónico del Museo del Prado.
Sin embargo, y por mucho que mi mujer opine lo contrario, yo me quedo con Nueva York. Cómo decirlo. Sus calles tienen sencillamente más vida y sus edificios de acero, a pesar de estar más dispersos a lo largo de la isla, no desmerecen en absoluto. De hecho, se asimilan mejor. Cada uno de ellos tiene su propio espacio y reina en su territorio. El viaje por Manhattan que yo tengo en la cabeza se realiza a pie y comienza a primera hora de la mañana en la parte Sur. Después de visualizar desde la orilla del Battery Park la Estatua de la Libertad en la lejanía, a escasos pasos nos plantamos en el distrito financiero. Es fácil advertir en algunos de esos ejecutivos engominados a Gordon Gekko, aquel tiburón sin escrúpulos de Wall Street (1987) que de manera tan soberbia interpretó Michael Duglas. La película de Oliver Stone huele a millones de dólares en cada plano y uno comprende que algunos de esos tipos que nos miran desde los ventanales del cielo de Nueva York tienen muy poco que ver con la condición humana.
Al caer la tarde, las escalinatas del Federal Hall se ensombrecen y Wall Street se desvanece hasta el día siguiente. Algo similar sucede en el Loop de Chicago. En este momento las peores pesadillas se pueden apoderar de sus callejones. Miren aquella sucia trama de apuestas que filmó Abraham Polonsky en La fuerza del destino (1948). La lista de ratas que habitaban las oficinas de los principales edificios es inabarcable. John Garfield es el abogado del diablo y es fácil intuir en sus movimientos que alguna tragedia está a punto de caer sobre Manhattan.
La siguiente parada tiene menos connotaciones cinematográficas. Les hablo del World Trade Center, uno de los espacios de mayor solemnidad que existen sobre la faz de la tierra. El monumento conmemorativo del 11S no puede ser más acertado. El lugar donde se levantaban las Torres Gemelas ha sido ocupado por unas piscinas de piedra negra en el que se puede leer el nombre de las víctimas de los atentados. El continuo fluir del agua hacia un fondo interminable y el silencio sepulcral que se ha establecido en la plaza genera una sensación de vacío conmovedora, como si todo aquel acero de los rascacielos se te viniera encima y no pudieras soportar su efecto gravitatorio. Uno dirige su mirada hacia arriba y sigue, 20 años después, sin encajar aquello por muchas películas sobre catástrofes que haya visto.
Una manera inmejorable de sobreponernos a este encuentro es bucear en los clásicos. Si nos dirigimos hacia el Norte y atravesamos los barrios de Tribeca y el Soho llegamos a Greenwich Village. En este pequeño distrito existe un vecindario que lleva conquistando a generaciones de cinéfilos desde 1954. Me refiero naturalmente a los bloques de pisos de ladrillo de La ventana indiscreta. Dudo mucho que haya en Nueva York una colección de habitantes tan singular como los de la obra Alfred Hitchcock: miss corazón solitario, el compositor de piano, la bailarina que trae a medio mundo de cabeza, la pareja de ancianos que duerme en el balcón durante las noches de calor extremo, los recién casados consagrados a las tareas del amor o aquel fotógrafo profesional con una pierna rota que mata el tiempo espiando a sus vecinos. La película, pese a estar filmada en un estudio de la Paramount en California transmite una veracidad como pocas veces se ha visto en el cine. Uno observa el fuego del verano subiendo por la fachada del edificio, los grandes ventanales abiertos de par en par con esas escaleras de incendio y tiene la sensación de estar viviendo dentro de una ola de calor de mediados de julio. Quien haya viajado a la isla en esta época sabrá de lo que hablo.
A partir de estas coordenadas comienza de nuevo esa batalla que se libra en el cielo neoyorquino. En la década de los 20, en pleno boom inmobiliario, el empresario William Reynolds contrató al arquitecto William van Allen para diseñar un nuevo rascacielos en Lexington Avenue, esquina con la 42. El objetivo de estos locos del aire era levantar el edificio más alto del mundo desbancando de esta forma a la Torre Eiffel, el punto de referencia desde 1989. El proyecto fue llevado con sumo secreto, como si de un asunto de estado se tratase. El resultado fue la creación del Chrysler, uno de los símbolos arquitectónicos del siglo pasado y la máxima expresión del art déco. Cuando he ido a Nueva York he tratado siempre de quedarme en un hotel cercano. Ver por la ventana de la habitación su cúpula con esas gárgolas desafiando a la gravedad es uno de los placeres visuales que ofrece la ciudad.
El reinado del Chrysler pronto se vino abajo. En apenas un año el Empire State Building lo superó con sus 348 metros de esplendor vertical. Desde entonces allí sigue captando el mayor número de atenciones. Una buena parte de su éxito es debido al cine. Desde que la RKO hizo posible aquella obra de arte que es King Kong (1933) y llevó su final al punto más alto del rascacielos, sus interpretaciones no han dejado de sucederse. Hoy en día cuenta con una filmografía envidiable, tan relevante como las de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. Entre todas sus actuaciones, King Kong aparte, me quedo con cualquiera de las dos versiones de Leo McCarey de Tú y yo (1939 y 1957). Ambas películas recogen la grandeza del edificio a lo largo de su metraje y uno tiene la continua impresión de que la construcción va marcando el rumbo de estos amantes. Impresiona ver a Charles Boyer y Cary Grant plantados en su último piso, al igual que a Irenne Dune y Debora Kerr con el Empire reflejado en sus ventanas. Pocas veces se ha filmado un amor tan sublime como el de estas parejas.
Por gustos estrictamente cinéfilos, Naciones Unidas es la siguiente cita obligatoria. No es un diseño de belleza extraordinaria. De hecho, de todos los rascacielos de Manhattan, es el que más se acerca al monolito de 2001 de Stanley Kubrick. Pero no podemos olvidarnos de que por esa puerta pasó (otra vez) Cary Grant en Con la muerte en los talones (1959) para dar paso a la persecución más emocionante que se recuerda en una pantalla. Toda la recepción del edificio fue reconstruida en un decorado y solo el exterior se filmó en Nueva York. Aún así, Hitchcock transmite tanta autenticidad en cada uno de sus planos que creemos estar en esa sala enorme rodeados de embajadores venidos de cualquier rincón del planeta.
Hay muchas maneras de terminar con este paseo cinematográfico que ofrece la arquitectura de Manhattan. A mí me gusta, si la fuerza me acompaña, salir del Midtown y llegar hasta el Upper West Side. Allí se encuentran, en apenas 500 metros, dos edificios con conexión directa con el más allá. El primero está en el 55 de Central Park West y fue la casa de Sigourney Weaver en Los cazafantasmas (1984). Este inmueble es un templo para los chicos que crecimos en los 80. Aquella cúpula escalonada, con Bill Murray y compañía enfrentándose a Gozer forma parte de nuestros mejores recuerdos.
El otro es el Dakota, definitivamente el lugar más oscuro de toda la isla. En su interior se rodó La semilla del diablo (1968), una película despiadada que mostraba al demonio con una ferocidad insólita y que marcó la turbia vida de su director, Roman Polansky, y de su actriz protagonista, Mia Farrow. Sobre el edificio Dakota también pesa el asesinato de John Lennon, su huésped más ilustre. El cantante de los Beatles volvía a su apartamento una mañana de diciembre cuando un tarado le disparó por la espalda acabando con este artista irrepetible. Pese a todos estos nubarrones, el Dakota posee un estilo único que nos devuelve a la Europa del siglo XIX y resulta imposible no reparar en él entre tantas elevaciones vanguardistas.
Es muy posible que después de esta última visita el viajero se encuentre extenuado y que pese sobre su cuello toda la belleza vertical de la ciudad. Este solo ha sido uno de los posibles itinerarios. Nueva York, pese a su plano cuadriculado, puede llegar a convertirse en un laberinto de cine y arquitectura del que es imposible escapar.
Si lo que nos interesa es el periodismo de sucesos, Mientras Nueva York duerme (1956) es la mejor opción. The Sentinel sigue la pista del ‘asesino del pintalabios’, un criminal que opera de noche y que desde hace un tiempo mantiene a la ciudad en vilo. El noticiario ha basado toda su estrategia comercial en este caso. El propio señor Kyne, propietario del gran emporio informativo, ha sido diametralmente claro en sus direcciones, quiere «a todas las mujeres del país muertas de miedo cada vez que se pinten los labios». Pero todo ese mundo periodístico propuesto por Fritz Lang es, en realidad, un pretexto para desnudar la codicia del ser humano. Los principales responsables del diario formaran parte de una competición y el que consiga resolver el caso tomará las riendas de la empresa. De esta manera, seremos testigos de una guerra que va a librarse más allá de las paredes de la redacción, y nos haremos una idea de lo que debió de ser la vida de aquellos hombres al filo de la noticia a través de sus conversaciones en el bar de la esquina, los líos de faldas y sus noches en vela.
De todos los periodistas que ha dado Manhattan creo que el personaje de Humphrey Bogart de El cuarto poder (1952) es al que más admiro. The Day, el periódico que dirige, ya no es rentable y los propietarios han decidido venderlo. En el rostro de nuestro hombre se adivina una sombra de preocupación. No solo se enfrenta a la pérdida de su oficio, también pesa sobre sus hombros el futuro de una docena de familias. Por eso decide ir a por todas y saca a la luz los negocios sucios de un jefe mafioso.
Sorprende que, a pesar de caminar continuamente por un desfiladero, el tipo siempre se mueve con una gran templanza, como si todos esos lugares peligrosos en los que se adentra formasen parte del salón de su casa. El cuarto poder ofrece, además, la mejor redacción y sala de máquinas que ha mostrado el cine. Impresionan todas esas máquinas de escribir echando humo en el piso de arriba y, a escasos metros, los operarios llenos de grasa poniendo a punto las rotativas para la posterior impresión masiva. Es demoledor verlos trabajar. ¡Cómo pudimos dejar marchar aquella época!
Pero la mejor definición de lo que es el periodismo no la encontraremos en la isla. Para ello tendremos que viajar varios cientos de millas hacia el oeste, nada menos que a un pequeño pueble de Alburquerque en Nuevo México. Hasta allí llega Charles Tatum después de estar dando tumbos por varios de los medios de referencia del país incluido el New York Times. Irrumpe en las pacíficas oficinas del Albuquerque Sun-Bulletin con la fuerza de uno de esos tornados que habitualmente sacuden el estado. Es mítica su descripción de los días en los que trabajaba en Manhattan y la manera en la que les explica a esos aburridos reporteros cómo debe generarse una buena noticia. Solo un tipo con su falta de escrúpulos será capaz de levantar un parque de atracciones alrededor de un pobre diablo atrapado en una mina y convertir en oro cualquier acontecimiento que caiga en sus teclas de escribir. En este oficio, Tatum demuestra ser un encantador de serpientes con un estilo literario brillante donde la verdad y la mentira se diluyen en unos artículos que van directos al corazón de sus lectores.
Ya de regreso a Nueva York, y con todos estos nombres en el horizonte, solo resta imaginarlos habitando sus rincones más siniestros, acodados en los clubs nocturnos a la espera de cerrar una entrevista o de matizar una información de última hora y, sobre todo, de leer sus textos en esos papeles color ceniza que se han quedado a vivir en la memoria de cualquier cinéfilo.