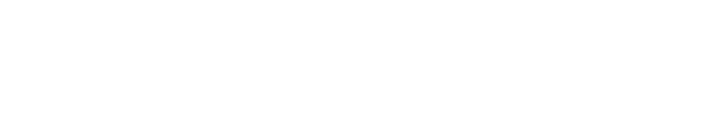La Historia de las entidades políticas está plagada de movimientos centrípetos y centrífugos, sucediéndose a veces casi sin solución de continuidad sobre un mismo territorio. Casi todos los movimientos de agregación son por la conquista de una entidad menor que se vuelve más fuerte y expansionista a lo largo de un período de tiempo, como sucede con todos los imperios, mientras que la disgregación en entidades más pequeñas suele ser fruto de la incapacidad de un centro de mantener la cohesión de sus partes, que se vuelven más independientes y díscolas con el paso del tiempo. Pero rara vez en la historia de la civilización, por no decir nunca, hemos asistido a un fenómeno de construcción de una entidad política superior mediante la libre adhesión de entidades menores. Ese es el caso de la confederación de naciones que conocemos por el equívoco nombre de Unión Europea.
En realidad, la Unión Europea, nacida de la Comunidad Económica Europea, a su vez resultado de la evolución de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, responde políticamente al modelo de confederación, no de federación, como su título parecería indicar. La demostración fehaciente de que se trata de una confederación de estados libres asociados, fue la salida unilateral de uno de sus miembros, el Reino Unido, fruto de una decisión popular expresada en un aciago referéndum celebrado en 2016. Lejos de debilitar, como se pensaba, a la Unión, la salida de su miembro más desafecto, parece haber insuflado un nuevo impulso a los 27 países restantes, con las opiniones favorables a la pertenencia a Europa aumentando considerablemente después de contemplar el lamentable espectáculo de demagogia, xenofobia y marrullería política escenificado por la clase dirigente británica. Parece ser que poca gente quiere que su país pase por una experiencia semejante.
De hecho, el Brexit parece haber actuado como una vacuna frente a posteriores deserciones. Ni siquiera los demagogos de la derecha radical europea, como el Frente Nacional, la Liga Norte o Vox, se atreven a mencionar en sus programas, ni siquiera como posibilidad remota, una salida de la Unión. Por el contrario, el ejemplo de Ucrania, Moldova y Georgia, solicitando al unísono su adhesión, con distinta fortuna según hemos visto esta semana, es la demostración palpable de que la pertenencia a la UE se ha convertido en la aspiración de todos los pueblos europeos con el fin de asegurarse un futuro democrático, de convivencia pacífica y progreso económico. De hecho, no hemos oído ningún rumor últimamente de que ningún país soberano, y menos sus ciudadanos, quiera adherirse a los diferentes inventos que los rusos se sacan de la manga cada poco tiempo para competir, al menos en el papel, con la UE o, para el caso, con la OTAN.
El movimiento a la desesperada de invadir Ucrania es en realidad consecuencia, más allá de la jerigonza propagandística del Kremlin sobre la amenaza de Occidente, del temor de que bielorrusos, armenios, azerbaiyanos o kazajistanos quieran huir de la órbita del imperio oscuro para pasarse a las filas de las democracias con armas y bagajes, certificando finalmente la caída del imperio ruso en cualquieras de sus sucesivas encarnaciones contemporáneas. No en vano, como vimos con el imperio español y británico, los imperios se derrumban por etapas. El nacionalismo es la guerra, según una afirmación rotunda y clarividente pronunciada en su último discurso a la nación por François Miterrand, en aquel momento presidente saliente de Francia. Y la Unión Europea es, por el contrario, una promesa creíble de paz y prosperidad.
Pero no es todo un camino de rosas para este histórico proyecto que representa la UE. Su principal y más práctico símbolo de cohesión económica, el euro, se resintió durante la Gran Crisis en la segunda década de este siglo de una falta de profundidad en su diseño, y amenazó con arruinar la cohesión conseguida hasta entonces. Fue un momento dramático, incluso cinematográfico, que se resolvió casi de un plumazo gracias a la decisiva actitud de Mario Draggi, primer ministro de Italia ahora y entonces al frente del Banco Central Europeo, con su famosa afirmación: «Haremos lo necesario para preservar el euro. Y creedme: será suficiente». Y vaya si lo hizo.
También se enfrenta la Unión al fenómeno de surgimiento de pulsiones populistas y autocráticas en su seno, como en los casos de Hungría y Polonia. En ambos, la Unión utiliza como arma la retención de fondos europeos, que en el caso de Víctor Orban y sus amigos, representan la fuente directa de su enriquecimiento personal, al estilo Putin y su círculo de criminales. El caso de Polonia es más complejo, porque el nacionalcatolicismo de la derecha polaca amenaza con la alteración del imperio de ley y la supresión de derechos reconocidos en toda la Unión, fruto del fundamentalismo religioso del partido gobernante. Por eso el temor extremo a introducir mayor discordancia con las futuras ampliaciones, hasta el momento paralizadas por la desconfianza de Francia y Alemania y que, paradójicamente, eran impulsadas casi siempre desde el otro lado del Canal de la Mancha. Pero, entre las cosas positivas que ha traído la tragedia de la invasión rusa de Ucrania, está el fortalecimiento del deseo de adhesión al espacio político y económico europeo de los países limítrofes con Rusia. La alternativa a Europa es un país en decadencia acelerada y nostálgico de su imperio, con una economía camino del tercermundismo (privada de su conexión tecnológica y cultural con Occidente a partir del 24 de febrero de este año), una gravísima conculcación de los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos y una violenta actitud imperialista y militarista hacia su entorno inmediato.
Y sí, habrá, que encontrar una conciliación entre abrir las puertas de la Unión a nuevos países y extremar a su vez las medidas de cohesión entre los que ya están dentro. Ahí está el caso extremo de Turquía, un país al que se le fueron cerrando las puertas y, simultáneamente, dejó de cumplir los requisitos mínimos para su adhesión. Hubiera sido una gran noticia que Turquía hubiera deseado de verdad entrar en la Unión y hubiera aceptado, en consecuencia, las garantías democráticas que se exige para la adhesión. En realidad, la historia ha dado la razón a los que se oponían a su entrada. Y no por cuestión de raza o religión, motivos claramente espúrios, sino porque la tradición cultural de un imperio en decadencia, como el otomano, unida a un considerable tamaño de territorio y población, habrían hecho en cualquier caso problemática la integración y hubieran aumentado considerablemente los riesgos de desestabilización. La pureza de las instituciones democráticas de un país miembro de la Unión no debe ser en ningún caso negociable.