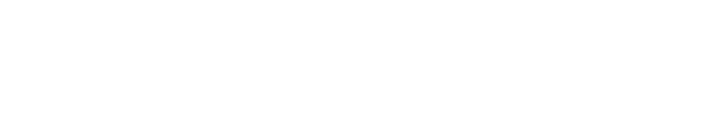Me ha pasado una anécdota a cuenta de mi despiste que os va a hacer reír, pero antes os cuento que he estado en Suecia. Titulo hoy con este conocido dicho español que viene a significar algo así como hacer oídos sordos o no prestar atención cuando se te reclama. Hay quien cree que la frase se acuñó cuando los marineros suecos venían a nuestros puertos y no se podían comunicar porque no había dios que entendiese su idioma y ellos tampoco prestaban mucho interés por el nuestro, con lo que se decidían a ir a su bola, que se diría ahora. Estudiosos hay que insisten en otro origen de la expresión, que vendría de los zuecos, el calzado de madera que llevaba la gente rústica y también los actores cómicos del teatro, más cortos de entendederas, más ‘zoquetes’. El caso es que he estado una semana en Estocolmo, con motivo de una exposición en la que he participado y he pensado que no estaría de más hacernos el sueco en algunas cuestiones que nos atañen y puede que así algo mejor nos iría.
De mis viajes por Europa, que tampoco han sido tantos, no os vayáis a pensar, es la primera vez que subo a estas tierras vikingas donde se premia a los mejores del mundo en cosas tan necesarias como la paz, la ciencia o la literatura y donde se empeñaron en conseguir que en todo el orbe nos pusiéramos a montarnos los muebles, como si tuviéramos el mismo tiempo libre que ellos, que se tiran un largo invierno encerrados en sus casas porque afuera está de noche y además está nevado. Ya no quedan sitios sin explorar en este planeta que cada vez está más interconectado y es más pequeño, pero si aún queda algún bosque solitario, por donde nunca ha pasado el hombre, aparte de en un rincón perdido de África o Brasil, estoy seguro que está en Suecia. Tan sólo me he movido en cien kilómetros a la redonda de Estocolmo y si algo me ha sobrecogido ha sido el poderío de la naturaleza, la inmensidad de sus bosques, la envergadura de sus árboles, y la inmensidad de sus aguas, con sus lagos infinitos, sus incontables islas y ese imponente mar Báltico.
Me he alojado en casa de Félix Martínez, un amigo de mi pueblo que se enamoró de una sueca en la playa y se marchó con ella a su ciudad. Lleva allí treinta años, tiene un alto puesto en una multinacional de la paquetería y vive a las afueras, en una bonita y amplia casa de madera en un tranquilo barrio de chalets, con jardines de césped, sin ningún tipo de vallas de separación y con un bosque público a tres metros, por el que vienen los ciervos, que se pasean como por aquí los gatos. No muy lejos el lago, que es navegable, las casitas con plazas y zonas comunes, mucho verde y muchas flores, senderos por doquier, por donde la gente hace deporte, carriles bici, siempre concurridos, numerosas casonas y palacetes, amplias zonas deportivas donde los campos de fútbol tienen calefacción bajo la hierba, para el invierno, piscinas climatizadas y una pista de pádel, que es la afición de mi amigo que le ayuda a estar en forma y a socializar con gentes muy diversas de Estocolmo.
La capital sueca es, sin duda, una de las ciudades más hermosas que existen, formada por numerosas islas unidas por puentes, con un delicioso barrio antiguo, monumentos, palacios, iglesias, plazas y jardines, calles comerciales, una espectacular estación de ferrocarril, un hermosísimo mercado de abastos, amplias zonas de embarcaderos, desde cruceros, barcos turísticos, barcos de pesca… y hasta una gran zona de bares y restaurantes de madera sobre el mar, con gran ambiente de turistas y gentes con glamour. Estocolmo es la ciudad de los museos, sin lugar a dudas, desde el Museo de Abba, museos de arte, museos arqueológicos, etnográficos, de la moda, museos vikingos, museo nórdico, de la ciencia, de los deportes, museos de coleccionistas privados, museo del barco Vasa, un imponente galeón que se rescató intacto, con todos sus objetos interiores, tres siglos después de haber naufragado el mismo día que se botó… etc. Pero para mí, lo más destacable es, vuelvo a insistir, que todo está rodeado de agua y de árboles, en unas islas que bien podrían calificarse como parques naturales o inmensos jardines botánicos, no en vano, alguna de ellas fueron cotos y zonas de esparcimiento de la familia real.
Pero hay algo que no he logrado ver, aunque me lo propuse: ni en los barrios, ni en el centro, ni en los jardines, ni en las islas… no he logrado ver ni un simple papelito que se hubiese llevado el viento, ni mucho menos una papelera rebosante, basura junto a los contenedores, escombros en ningún camino, nada. Además, he escuchado a los pájaros por doquier, pero he descubierto que en Suecia no hay ruidos, la gente no chilla jamás, no habla fuerte nunca, los coches no pitan ni aunque vean que otro viene enfilado contra ellos. Me lo advirtió Félix: «Aquí te vas a creer que te has quedado sordo». Tal convivencia entre urbe y naturaleza me parece el sueño de la humanidad y visto desde nuestra tierra, tan ruidosa, donde la gente tira la basura al suelo y los escombros a la vuelta de la esquina y, sobre todo, donde tanta falta de árboles padecemos con este sol de justicia y a cuya sombra podríamos estar en esas plazas enlosadas e inhabitables.
Os he prometido la anécdota: Tuvimos una rueda de prensa en la galería Sjöhästen de Nyköping, donde expongo. A la vuelta yo venía con Claudia Isaza, comisaria de la exposición junto a María Cruz Sánchez Vera, presidenta de la Casa de Murcia en Suecia. Hablábamos con el manos libres con Félix, que me recogería a mitad de camino en una plaza: «Ya estoy aparcado detrás de vosotros», nos dice, así que cojo mi mochila, me dirijo al coche de detrás, abro la puerta de atrás, dejo la mochila, abro la de adelante y me meto, cierro, digo hola y miro al conductor y veo que no es mi amigo. Por un instante pienso que ha mandado a recogernos a alguien de su empresa, pero enseguida veo que alguien abre mi puerta y es una chica rubia, pinta de vikinga. Ambos me miran extrañados pero ninguno me dice nada. Me doy cuenta que me he equivocado de coche, encadeno un montón de sorry y förlat, salgo y abro la puerta de atrás para recuperar mi mochila. Detrás veo, en otro coche oscuro de alta gama a mi amigo Félix que no paraba de reír y reír. Cuando por fin logró articular palabra me dijo: «Ya has conocido a los suecos, no quieren conflictos, si no te hubieses ido igual te habrían acercado donde les hubieses dicho». Evidentemente, en España me habrían soltado unos buenos gritos y algún insulto como mínimo.
He aprendido lo que es hacerse el sueco. Esa noche hablamos de la política social y el estado del bienestar en Suecia y me contó que los suecos tienen claro que les interesa el pagar impuestos porque ven los resultados en una vida mejor. «De todas maneras, no es oro todo lo que reluce y en todos sitios cuecen habas», me dijo mientras me halaba que los inviernos son muy largos y duros y la gente no es toda tan feliz como parece.
A mi regreso, le daba vueltas a esto. Varios aviones salían repletos de suecos con dirección a Alicante, mientras yo pensaba que algunas cosas buenas tendremos por estas tierras para que ellos vengan con esa devoción a estas churruscadas tierras… pero claro, los nórdicos tienen demostrada resistencia a pasar del frío al calor extremo, y lo nuestro se ha convertido en una inmensa sauna. Tal vez ese trasiego de aviones llenos de suecos para allá y para acá, sea el secreto de sus lozanos y estirados cuerpos rubios: pasar del frío al calor, del verde al marrón, del silencio al ruido, de la limpieza a la basura o de la sobriedad a la borrachera, en apenas cuatro horas.