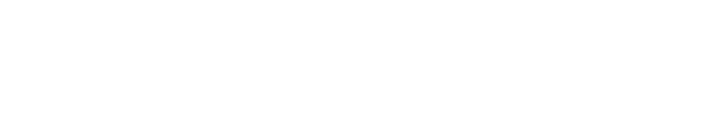El género elegíaco nació para expresar el dolor, como indica su nombre en griego (de élegos, que significa lamento). El oriolano Miguel Hernández escribió su Elegía a Ramón Sijé para lamentar la muerte prematura de su amigo del alma, y son innumerables los ejemplos, desde los testimonios literarios más remotos hasta nuestros días.
Por otro lado, es abundante la literatura de consolación ya en la Antigüedad, y así Platón, Cicerón, Catulo, Ovidio, Séneca o Plutarco, entre otros, dedican a familiares y amigos escritos en forma de epístola o tratados filosóficos, además de versos, en los que intentan transmitir el profundo pesar que les embarga, y llevar consuelo a los corazones afligidos por la pérdida de un ser querido; particularmente un hijo, pero también animales, como es el caso del gorrión de Lesbia o el papagayo de Corina.
El Hominem te esse memento! (recuerda que eres hombre) que un esclavo repetía sin cesar al oído del general romano en el momento en que entraba triunfante en la ciudad celebrando su victoria sobre el enemigo con el fin de que la soberbia y la vanidad no se apoderaran de él y lo endiosaran, permea la literatura a través del tópico del memento mori tanto como el del carpe diem, que precede a la famosa Oda a Leucónoe en la que Horacio invita a aprovechar el instante y exprimirlo como una fruta en sazón, antes de que pase el momento y el tiempo huya llevándose consigo la ocasión de vivirlo intensamente.
Hoy quiero dedicar mis palabras a la memoria de la mujer que me dio la vida, mi madre, Rosario Ortega Salmerón, que se ha ido casi de puntillas y de forma tan repentina, en este florido y caluroso mayo del 22. Nada hacía presagiar este desenlace cuando en Semana Santa la visitó por última vez su ahijado, mi primo Jaime, al que tanto quería y a quien también había olvidado.
El viernes 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, a la hora del Ángelus, mi amigo desde la juventud, el sacerdote Joaquín López Sánchez, le administraba el sacramento de la Extremaunción, al que estuvo completamente ajena, y solo después de que impregnara su frente con el óleo sagrado intentó retirarle la mascarilla para ver quién era esa persona misteriosa que se dirigía a ella.
Ese día, señalado en nuestra infancia por las flores que llevábamos al colegio para la Virgen María y los cánticos a ella dedicados es ahora la sede de otro recuerdo ligado a mi madre como un día extraño que terminó con dos partidas de parchís, lo único que la entretenía aún, cuando se encontraba completamente acorralada y a merced de la enfermedad del largo adiós. El naufragio de su mente a malas penas mantenía a flote algún recuerdo en medio de las arenas movedizas que los iba engullendo sin remedio ni piedad. Ni mis hermanas ni yo, ni mi padre, que pasaba con ella las 24 horas, en dedicación plena y exclusiva, podíamos detener el curso imparable de este mal que desdibuja los contornos de la realidad y atrapa a quienes lo padecen en una especie de existencia caótica que les angustia hasta que su progresión logra eliminar acaso por completo la última ráfaga de razón consciente.
Diez días antes, el 3 de mayo, alertados por la neuróloga Carmen Antúnez, habíamos acudido a urgencias del Hospital Reina Sofía, donde el día 5 recibimos el sablazo de su diagnóstico fatal: cáncer de páncreas en estadio IV. Tras dieciocho días de supervivencia con el auxilio de cuidados paliativos, el lunes 23 de mayo cerca de las dos del mediodía sus fuerzas la abandonaron y su corazón dejó de latir. Como si hubiese estado esperando un momento especial de intimidad, expiró en mi presencia y la de mi hija Irene sin tiempo a que pudiera administrarle la última dosis de fentanilo.
El hondo sentimiento de orfandad que ha dejado en mí, amasado en una confusa mezcla de alivio y pena, solo puede comprenderlo quien haya experimentado un trance similar.
En las poco más de dos semanas que ha durado su agonía, mi padre, mis hermanas y yo no la hemos dejado sola ni un segundo, pendientes de confortarla, de hacer que se sintiera acompañada, en silencio a ratos, conversando a veces entre nosotras; tejiendo al pie de su cama grannies, mariposas, flores, un chal... como ariadnas perdidas en un laberinto de emociones; intentando mitigar su dolor administrándole analgésicos y sedantes que aletargaran su mente e insensibilizaran su cuerpo.
No recuerdo haber pasado tanto tiempo seguido con mis hermanas desde nuestra infancia, y ahí estábamos, imantadas por su respiración fatigosa, pendientes de su más leve quejido, convocadas por su amor, que contagiaba cuanto hacíamos, pensábamos y sentíamos, sin poder hacer otra cosa que acompañarla en sus últimos momentos, en que necesitaba de nuestros cuidados, ella que nos los prodigó con generosidad y dulzura, y recordar sus enseñanzas, sus canciones, las anécdotas de toda una vida, en un paréntesis de ausencia y silencio, de tiempo detenido frente al mundo exterior, que quedará marcado a fuego en mí, como cada una de las mañanas en que amanecía, tras haber superado una noche más contra todo pronóstico en una asombrosa lucha por la vida. Los versos del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo (Antes que el tiempo acabe de Sueño del origen, Tusquets Editores, 2011), impresos por José Luis Montero en su elegante recordatorio fúnebre junto a los lirios del Montseny que perfumaron nuestro hogar tantas primaveras y ese Cristo pintado por mi padre se han convertido en la quintaesencia del mes, para mí, más hermoso del año:
QUE no termine mayo
/ sin que yo me haya dicho:
«Ahora transcurre mayo».
Pasan por nuestro lado
/ estos días y apenas
somos conscientes de ellos,
de cómo van llegando
/ ni de cómo se marchan
con sus muchos prodigios:
toda esta luz tan suave
como un agua dorada
/ que entre las cosas fluye,
y este sueño de ser en el amor,
de respirar a salvo en la alegría.
Que sepan ver mis ojos lo que ven
y que mi lengua diga fervorosa:
«Ahora transcurre mayo
/ y es muy dulce la vida».
Pienso en su ilusión cuando hace 62 años, siendo aún una niña, se hizo novia de mi padre, que trabajaba como mecánico muy cerca de su casa en el taller de Joan Prat, en el sabadellense barrio de Can Oriach, y en el episodio que a menudo nos relataron y tantas veces imaginé de su primer beso, al ir ella a sacar agua del pozo de la esquina, y en tantos otros que a lo largo de los años han ido tejiendo una historia de amor que no ha acabado con la muerte.
Por estas fechas, con la edad que ahora tienen sus nietas Irene y Julia, hace 55 años mi madre preparaba su boda con aquel muchacho granadino, emigrante de postguerra como ella, que la rondó y la enamoró y con el que engendró a sus tres hijas en la tierra de acogida de la que volvieron a partir en un viaje de retorno en febrero del 83, dejando atrás un reguero de vivencias y momentos felices congelados en el tiempo y envueltos en el alcanfor de la nostalgia con aroma a Moussel de Legrain del inconfundible envase fucsia octogonal con el que nos bañaba.
Mi padre, siempre poético, me dice que la vida es un tren que no se detiene (aun cuando sentimos que se paraliza en el supremo instante de la última mirada, el último abrazo, el último suspiro), del que nos vamos bajando según nos llega el turno.
Pese al profundo dolor que nos traspasa, nos queda el consuelo de pensar que, aunque mi madre ya no volverá a respirar a nuestro lado, probablemente su espíritu esté más cerca que nunca de aquellos a quienes amó, libre de la enfermedad que nubló su mente y nos fue convirtiendo en extraños para ella, y también de la que se la llevó.
Cuando ni su voz ni sus ojos fueron capaces de hacerlo, sus manos me decían que le llegaba el inmenso amor que le profesamos, ese que jamás morirá. Mi madre ya es eterna y junto a la suya velará por nosotros para siempre como una energía imperecedera e invisible. La luz de su sonrisa apenas esbozada en el último amago de beso con el que correspondió al de mi padre no se puede apagar.