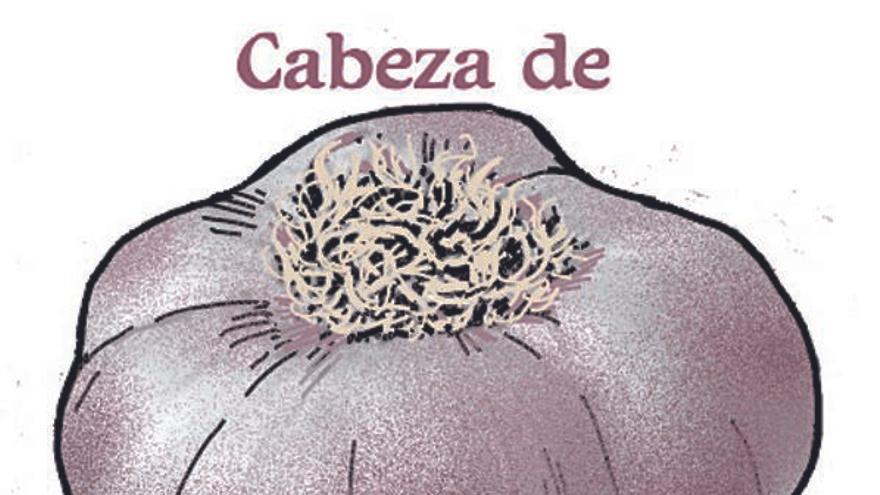Heródoto nos cuenta en Historia que en la pirámide de Gizeh hay una inscripción grabada que recuerda cómo cada mañana se repartía un ajo entre los obreros con el fin de inyectarles fuerza. El ajo, que los cruzados introdujeron en Europa, tiene grandes virtudes, pero también inconvenientes. De hecho, los romanos lo excluyeron de las cocinas patricias para evitar el mal aliento tras la ingestión.
Pero es verdad que no hay cocina cristiana sin ajo. Y mucho menos, cocina mediterránea. Alain Ducasse, uno de los cocineros más prestigiosos, tiene la mejor de las consideraciones sobre el ajo, al que considera patriarca de todos los alimentos. Pero reconoce que es necesario dominarlo para que su utilización no produzca estragos en otros alimentos. «Acusado de causar mal aliento y de descalificar a los platos a los que acompaña, en realidad sufre una injusticia flagrante, puesto que exige un modo de empleo particular y un enfoque delicado. Aunque es un producto de fuerte carácter que toca una partitura intensa y sostenida, sólo pide que se le suavice, para revelar mejor el carácter de una preparación. Debe su sabor y su olor a un aceite esencial muy volátil que se desprende al pelar o aplastar los dientes», escribió en su Diccionario del amante de la cocina.
Al ajo se le atribuyen numerosas cualidades terapéuticas para curar, desde el asma hasta un dolor de muelas. En la leyenda figura, además, junto al crucifijo, como un elemento disuasorio frente a los vampiros. No hay cocina cristiana, ya digo, sin ajo ni cebolla, otro bulbo indispensable. Los ajos más digestivos son los rosa, más suaves que los blancos, que, una vez transcurrido el verano, se vuelven tan acres que resulta imposible de neutralizar su sabor si no es quitándole el germen.
Josep Pla no se rindió, sin embargo, al tradicionalismo y la leyenda del ajo, como el mismo se encargó de escribir en Lo que hemos comido. Es más, Pla siempre se opuso a los excesos de este condimento en la cocina nacional. Y argumentaba de la siguiente manera: «Todos los alimentos cocinados con ajo, por poco que se te vaya la mano, sabrán fundamentalmente a ajo».
Estoy con Pla. El ajo, excesivo en las preparaciones ibéricas, desnaturaliza e incluso arrasa los alimentos, hasta tal punto que unas setas, por poner un ejemplo, sacrifican su perfume y su frescura al sabor cansino y repetitivo del ajillo. Uno cree que come algo distinto y es igual que si comiese, una y otra vez, lo mismo. Frito, el ajo desprende un aroma acre que echa a perder los alimentos si no se usa con precaución. Una forma bastante civilizada de conciliar el ajo con las carnes o el pescado es confitándolo en aceite de oliva o grasa de oca, por ejemplo.
El ajo, aunque reduce los riesgos coronarios, es, por otro lado, un ingrediente de lentas y pesadas digestiones y, después de haberlo comido en abundancia, con el aliento se puede matar moscas a distancia. No, no me gusta el uso desmesurado del ajo, como no le gustaba a Pla, aunque hay ciertos platos donde su presencia no solamente es que esté justificada, sino que es imprescindible: resulta imposible el pil-pil sin ajos o el alioli, y la sopa castellana tampoco tendría razón de ser.
El gran cocinero Manolo de la Osa ha levantado un monumento al ajo en su restaurante Las Rejas, de Las Pedroñeras (Cuenca), que es, por decirlo de alguna manera, capital de lo propio. Pla no hubiera sido un adepto de la cocina de Manolo de la Osa, pero sí lo fue a diario y durante su último trayecto de vida del Motel, cuando el Motel como popularmente se conoce al hotel de Figueras era una catedral gastronómica en el Ampurdán.
Pla fue un entusiasta de la cocina auténtica. Las preparaciones mediterráneas impregnan buena parte de su literatura, desde los caracoles a la brasa hasta las setas, el romesco, los arroces, el suquet de peix… En Lo que hemos comido (ediciones Destino, Áncora y Delfín), nos habla del platillo en la mesa catalana, que era el suplemento de la ‘escudella i carn de olla’ o el arroz de los domingos, con el fin de compensar la monotonía culinaria en los hogares. Con el platillo se presentaba la oportunidad de alternar los pescados blancos de la costa gerundense y el fricandó (ternera con setas) o el cordero con patatas, las habas con butifarra y otras cosas.
Pla era partidario de alcanzar la felicidad por el camino de la sencillez. Por eso, la naturalidad presidió casi siempre lo que le gustó comer y escribir. Pla abrazó la ‘bonheur’ francesa, pero se dejó arrastrar por la viveza del ingenio mediterráneo, hasta el punto de que consideró que los italianos, por su exaltación del origen, nos sacaban al resto de los europeos varios codos al ser de todos los más inteligentes.
Disfrutó de los caracoles, las setas, los guisantes y las habas del Ampurdán, mostró debilidad por la becada y elogió incansablemente la pasta italiana. Y todo ello pausadamente. «Las personas que comen sin levantar la vista del plato, silenciosamente, obsesivamente, son unos salvajes», escribió el solitario de Llofriù.