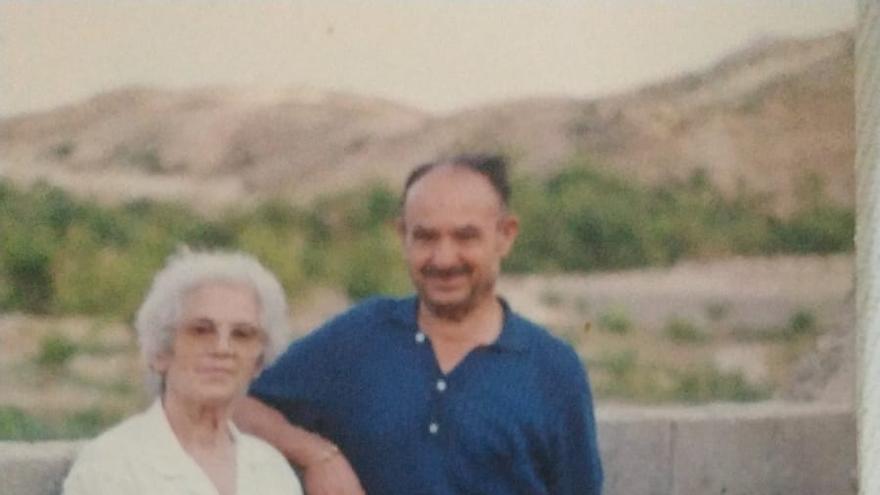Era Paco Pestaña, de nombre Francisco Yelo Sánchez, un hombre tranquilo y bondadoso, de gran mostacho; yo le conocí como taxista, el primer taxista de Ricote de que se tiene noticia.
Pilotaba un enorme packard negro, dotado de grandes faros, enormes guardabarros, especialmente sobre las ruedas delanteras, caja cuadrada y lunas rectas; alto, ancho y largo como un camión mediano. Un vehículo importado de los Estados Unidos que no se sabe cómo acabó rodando por el pueblo, trayendo y llevando gente de un lado para otro.
Para que se hagan una pequeña idea quienes no conocieron aquel artefacto, diré que era un coche como los que aparecen en las películas de tiros de Chicago, cuando la Ley Seca. Desde sus amplios y fuertes estribos para soportar el peso de una o varias personas, los policías o los traficantes de alcohol se disparaban agarrando la baca con una mano y agitando en la otra aquellas ametralladoras antiguas con su redondo depósito de balas llamadas ‘naranjeros’ no sé por qué.
Paco Pestaña era famoso como transportista de multitudes. Sus hazañas llegaban al exceso de conducir a veintidós personas en un solo viaje al Niño de Mula o a la feria de Abarán, antaño tan visitada por los ricoteños, donde disfrutaban los aficionados cada temporada tres corridas de toros, el espectáculo de masas favorito de la época. Lo de veintidós personas no es una exageración, yo lo he visto, mejor dicho, sufrido en mis carnes, alguna vez como pasajero.
Su sistema de transporte de masas era muy simple en apariencia: consistía en considerar a las personas como bultos, con la ventaja de que se trataba de bultos amoldables, no rígidos como las cajas. En el asiento delantero, a su lado, sentaba a dos personas y otras dos encima de ellas, amigos o familiares se supone por la intimidad forzosa. Incluía el vehículo dos anchos transportines entre los asientos delantero y trasero, y en ellos calzaba otras cuatro personas.
El apogeo llegaba en el asiento trasero, donde se encajaban cuatro personas y otras cuatro sobre ellas. Llevamos dieciséis, y la forma de alcanzar la cifra mágica de veintidós antes indicada sólo la conocía el maestro del transporte: el genial Paco Pestaña. El caso es que los embutía con su frase famosa: «Tú mete el culo», y conseguido esto, lo demás resultaba sencillo.
Así viajamos a Abarán en verano, con los pasajeros sacando las cabezas por las ventanillas bajadas para poder respirar, por las carreteras que bordeaban el río Segura llenas de curvas, con la obligatoriedad de pitar en cada una para evitar accidentes. Si el conductor no lo hacía podía ser multado por la pareja de la Guardia Civil que patrullaba a pie las carreteras con sus mosquetones al hombro, uno por cada lado. Si de vuelta a Ricote, Paco encontraba a la pareja, se detenía y la invitaba a subir cómodamente de pie en los estribos hasta el pueblo.
De amable carácter, llevó su bonhomía al extremo de acoger en su casa a Antoñica, apodada ‘la Tonta’, aunque no lo fuera, sencillamente loca, cuando murió su madre y quedó huérfana. Antoñica era su cuñada, hermana de su mujer, la Julica, y la mantuvo en la casa propia toda su vida.
Muchas anécdotas circulan sobre la Antoñica, mi preferida es una maldición (imposible en una tonta) que espetó agresivamente a una mujer: «Te vas a quedar con las patas pajizas, sin probar la fruta del árbol prohibido». Así de golpe, sin darse importancia, parió un eufemismo poético e inédito: la fruta del árbol prohibido, para referirse a la plenitud inefable del acto sexual. Maravilloso.