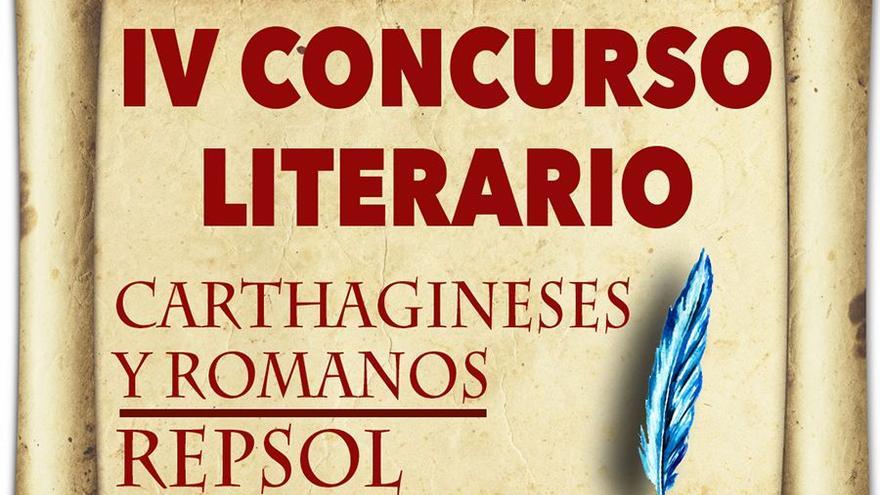‘EL AUGURIO’ - Primer premio del concurso de narrativa | Autora: Gloria Fernández Sánchez
Iba en una gran litera de púrpura, adornada con penachos de plumas de avestruz en sus cuatro esquinas. Sobre su toldo cerrado tintineaban sartas de cristal, con guirnaldas de perlas. La escoltaban unos camellos y unos jinetes con armaduras de escamas de oro, que les cubrían desde los hombros hasta los talones. Dentro, la hija del rey Mucro, señor de la Oretania, Himilce, iba a encontrarse con su destino. Tenía ya quince años y sabía cómo comportarse ante un gran hombre, con fiereza ibera, aunque con dulzura y sumisión de mujer. Como el lacre de alianza entre dos pueblos.
-¿Cuándo llegamos?
- Ya se ven los muros de la antigua Munia, señora.
Lo había conocido en el santuario de Auringis, pero no lo vio, ya que las capas de muselina, la timidez, y el humo de los pebeteros se lo habían impedido. Ella también había sido educada en el desdén a Roma.
- Desciende de tu silla, Himilce.
Entonces, sus sacerdotes y arúspices trajeron un cabrito negro y una oveja blanca, símbolos del día y de la noche, y los degollaron. Al estudiar sus entrañas uno de ellos, que la conocía desde pequeña, bajó los ojos.
- Princesa. Casarás con un gran hombre, aunque éste nunca llegará a pisar Roma, la odiada. Él huirá y será humillado por segunda vez. Después tomará su propia vida.
Torció el gesto la muchacha.
- Mago. Si no sabes decir algo bueno, mejor sería que te cosieses la boca. -Tendrás con él un hijo varón, sano y fuerte.
- Eso me place. ¿Vivirá mucho ese príncipe?
Entonces, sabiendo que no podrían sino dar otras malas nuevas, pues vieron que iban a fallecer el niño junto a su madre en una peste, optaron por mentir.
- Sí, será feliz y acompañará a Himilce hasta su último aliento.
- Con eso basta.
Himilce nunca había visto ni el mar ni una urbe majestuosa, pero se había prometido no dejarse influir por la vulgaridad del asombro. Aun así, gritó al divisar Qart-Hadasht.
Una franja de luz se elevó por el lado de oriente. A la izquierda, en lo más profundo, los canales recortaban con sus blancas sinuosidades el verdor de los jardines. Los techos cónicos de los templos heptágonos, las escaleras, las terrazas y los lienzos de muro iban perfilándose poco a poco en la claridad del alba. Un cinturón de blanca espuma acordonaba el mar verde y violeta, que parecía un coágulo por el frescor de la amanecida. Las cisternas, rebosantes de agua, semejaban escudos de plata abandonados y el faro del promontorio comenzaba a palidecer. Nadie salía a recibirla. Volvió su emisario.
- Nos esperaban mañana, princesa.
- El hoy no puede tornarse mañana. Entremos.
La puerta era muy alta, de corazón de encina, con clavos de hierro y bronce. Entonces, la princesa abandonó la litera y con sus propias manos golpeó los batientes inmóviles.
- ¡Quién vive?, preguntó el vigilante.
- Tú lo harás si te despabilas. Soy Himilce, tu señora.
Entonces unos hombres se apresuraron a abrir y el pueblo aulló alegremente. Pues de las bodas siempre venía algún bien: comida, juegos, siclos derrochados por los sufetas.
Ya estaba en la ciudad de la que Cartago se enorgullecía y cuya plata alimentaba a sus ejércitos innumerables.
Cartago extenuaba a muchos pueblos. Exigía impuestos imposibles; los grilletes, el hacha y la cruz castigaban los retrasos y hasta las reclamaciones. Había que cultivar lo que convenía a la república, darle lo que pedía; nadie tenía derecho a poseer un arma; cuando se rebelaban pueblos y aldeas, se vendía a sus habitantes; los gobernadores, como los lagares, eran estimados según la cantidad de jugo que producían.
Enfrente, Roma. Dispuesta a lo que fuera para exterminar a tal enemigo. ‘Delenda Cartago, Delenda Cartago’, repiqueteaban los labios de Catón ante los senadores. El Mediterráneo exigía un solo dueño. Y en medio de la vorágine un hombre, un Bárcida, Aníbal Barca. Con el que iba a casarse, hijo también de mujer ibera.
Varios días después, Himilce subió a la terraza del palacio, sostenida por una esclava. En su centro se hallaba un pequeño trono de marfil. En las cuatro esquinas se elevaban altos pebeteros, llenos de nardo, incienso, cinamomo y mirra. La esclava prendió fuego a los perfumes. Himilce miró a la estrella polar y se arrodilló en la tarima. Había sido instruida hacía tiempo en su nueva religión. Echó la cabeza atrás bajo la luz de la luna.
- El matrimonio se ha consumado y los pactos laten bajo su sello. ¡Tanit! ¡Astarté! Por los símbolos ocultos, por el eterno silencio y la eterna fecundidad. Dadme un hijo, que yo sepa que vibra en mi seno antes de que Aníbal se vaya a la lucha.
Deseaba conocer mejor a su esposo aunque, simultáneamente, le turbaba su presencia. Era fuerte y callado. Sin duda, meditaba en su estrategia, aun entre las sábanas del goce.
Vio Himilce abajo los elefantes, montañas vivas y asombrosas. Barritaban, mientras eran domesticados y enjaezados. Miles de soldados acampaban, y sus voces eran chirriantes como un millón de abejas.
- Que torne con victoria, y que yo le espere con nuestro hijo al pie de la escala. ¡Os lo pido! Recordó el augurio e hizo un gesto con la mano, igual que quien aparta una mosca.
- El destino puede torcerse, si es tal la voluntad de los dioses.
Su esclava la irguió con lentitud; pues era menester, según los ritos, que alguien fuera a liberar al orante de su prosternación. Equivalía a expresar que las divinidades le eran propicias.
- Vuelvo al lecho con Aníbal. Prepara otro baño con especias.
Y Tanit quiso regalarle unos días más de felicidad.
Aníbal partió de Qart-Hadast a fines de la primavera del 218 antes de la era cristiana. Iba con unos ochenta mil soldados de distintos orígenes, habladores de muchas lenguas, la caballería y 58 elefantes. Su hijo, un niño sano y fuerte, al que llamaron Aspar, ya había llegado al mundo y Aníbal lo besó como padre. La gente temía que anhelase una corona, pues ya había engendrado un sucesor.
A través de cartas de emisarios advenían informaciones de las vicisitudes por las que este pasaba. Atravesó los Alpes en cinco meses. Se le evitó a Himilce el saber que había perdido un ojo, no el conocimiento de la gloria de Cannas. Pero en el año 202 llegó la derrota de Zama y Cartago abandonó a Aníbal.
Himilce huyó con su hijo a la Oretania, a Cástulo, con ases y semis en un cofre. Su hermano regía la Oretania, a pesar de la gran presión de Roma, que pronto habría de obtenerla. Una plaga temible se extendió por el territorio. Tanto Himilce como su hijo contrajeron el mal.
Antes de morir, Himilce relataba a su hermano las maravillas que vio en la ciudad que había sido suya. Las minas de plata, el puerto, el faro, los palacios y jardines, la voz de Aníbal en la noche, los elefantes traídos de África. Él la escuchó sujetando su mano. Aunque creía que su hermana deliraba. Nunca había existido algo así en el mundo, pensaba el rey. Y nunca existiría.
‘OFRENDA’ - Primer premio del concurso de poesía | Autor: Juan Lorenzo Collado Gómez
La tinta de la luna llena cae esta noche
sobre las tierras de Hispania.
Brilla entre pitas y albardines, frutales y amapolas.
Camino bajo la luz intensa del cielo
para llegar a la Cueva Santuario.
Hoy se derrama mi voz en súplica a las ninfas
para que me concedan sus favores.
Llevo conmigo dos pajarillos chillones
de color rojo y azul
que serán mi ofrenda cuando salga el sol,
que encenderá la tierra como sangre pura,
serán dibujos trazados sobre las fachadas
de este suelo afortunado.
Aquí, donde el humo de las ofrendas arde
desde tiempo viejo,
donde ha habido tantos ruegos y se hicieron
inscripciones en la piedra,
espero encontrar la protección para mis ejércitos
y que la serpiente inmortal que allí habita o los
escorpiones estén dedicados a otros quehaceres.
Hoy es el día en el que un cometa busca su destino más allá de la vista y el fuego incandescente del campamento se advierte aletargado.
Hoy tengo que encontraros, ninfas, que sea vuestra fuerza quien convoque la de los dioses para concederme la certeza de la victoria, que no me olvide y
pueda regresar triunfal a Roma.
Porque antes de lanzarme sobre Cartago pasé por aquí y encendí el fuego sagrado para rogaros la victoria sobre los cartagineses.
Volveré para agradeceros nuestra fortuna
en el combate, para cumplir mi palabra,
Publio Cornelio Escipión solo tiene una
y quiero postrarme para pediros
el éxito en la campaña de Baetis y Gadir
y haré tantas hogueras en vuestro honor
que arderá la piedra.
¡Oh, ninfas!
Escuchadme.
La noche será como el día en vuestro honor.
Volveré, lo prometo.
Mañana mi ejercito será una nube de metal que espera llegar a Cartago,
mis trompetas sonarán como si fueran los truenos en la tormenta para que huyan sus elefantes.
Los caballos están nerviosos,
todo está a punto para la victoria,
pero necesito de vuestro respaldo,
siempre he contado con vosotras
y por eso esta noche estoy aquí, solo,
pidiendo vuestra protección para mis hombres
y nuestro honor.
Cuando vuelva a este santuario,
haré que las llamas purificadoras brillen
en kilómetros y llenaré de pétalos
el suelo y mi ejército hincará en él la rodilla.
Después, dejadme volver a Roma con los míos
tras acoger estos parajes en mi corazón,
desde esta altura.
Concededme este ruego, ninfas,
os estaré por siempre agradecido.