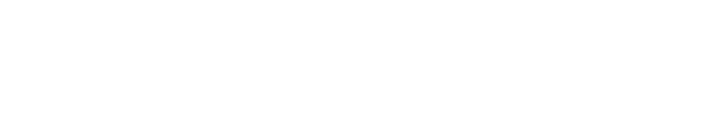Cuando llegué a aquel colegio, llamaron poderosamente mi atención tres elementos. Uno de ellos, la existencia de un magnífico, enorme y soleado patio de recreo, sobre el que poder realizar todo tipo de deportes y cualquier juego que pudiera ocurrírsenos a aquellos niños incapaces de permanecer parados que éramos entonces. La segunda, la existencia de unos encerados verdes resplandecientes (acabábamos de estrenarlos) sobre el que los profesores podían realizar todo tipo de dibujos, pudiendo borrarlos y volver a hacerlo sin solución de continuidad, a diferencia de aquellos palimpsestos lúgubremente negros de mi colegio anterior, que había que borrar con un trapo perennemente, ya que la tiza se quedaba tercamente atrapada en aquellas superficies de un negro insondable cuyo origen se perdía en el origen de los tiempos.
El tercer elemento era en realidad el primero: aquel maestro barrigón, calvo, de siniestro aspecto, con cara de pocos amigos y pronto al castigo físico –y químico si hubiera podido-, vestido con una eterna bata gris que acentuaba su carácter malévolo, había sido sustituido por una mujer mucho más joven, afable, simpática, vestida con alegres colores, que nos trató siempre con dulzura –no la recuerdo enfurruñada, nunca-, nos enseñaba cosas sin amenazas, y de una forma tan agradable que pronto convirtió cada día de clase en una fiesta. Dicen que las comparaciones son odiosas. Y ésta realmente lo era. Rosa Serna llevaba la enseñanza en la sangre, sentía su papel como algo natural que le llevaba a explicar todo con una naturalidad que nos embelesaba.
Ahora que lo pienso, tendría que resultar complicado para alguien lograr concitar la atención de 40 monstruitos de 1’30 (o 1’50, vete a saber lo que mide un crío de esa edad), con sus 80 ojos azogados, y sus 400 dedos –falange arriba, falange abajo- ávidos por el juego. Pero ella lo conseguía sin esforzarse.
Probablemente fue esa forma de ser que vi en doña Rosa, como siempre la llamé, que transmitía una confianza en todos nosotros, la que hizo que me esforzase por ser siempre uno de los más aplicados de la clase. El truco de Rosa estribaba en que probablemente otros muchos compañeros también lo creyeran así -aunque me resisto en creer que yo no era uno de sus preferidos-. Aquel cuarto de primaria fue para mí el mejor de mi entonces exigua vida académica, y aún hoy continúa siendo el curso que puso las bases de los muchos que quedarían por llegar.
Sin ella saberlo me, transmitió, por un libro que vi en su casa –yo era amigo de su hijo Domingo- doblado en sus esquinas para señalar por dónde marchaba su lectura, la idea de subrayar las frases que me llamaban la atención en los libros. Ha transcurrido más de medio siglo y todavía la conservo, muchos más acendrada y acentuada con el transcurrir de los años.
Aún la recuerdo anunciando el resultado del concurso de redacciones que se organizó en el colegio, y lo contenta que estaba cuando me regaló el libro que me acreditaba como ganador, y que en mi casa recibieron como el mejor de los regalos. Aquel colegio era el Ruiz Mendoza.