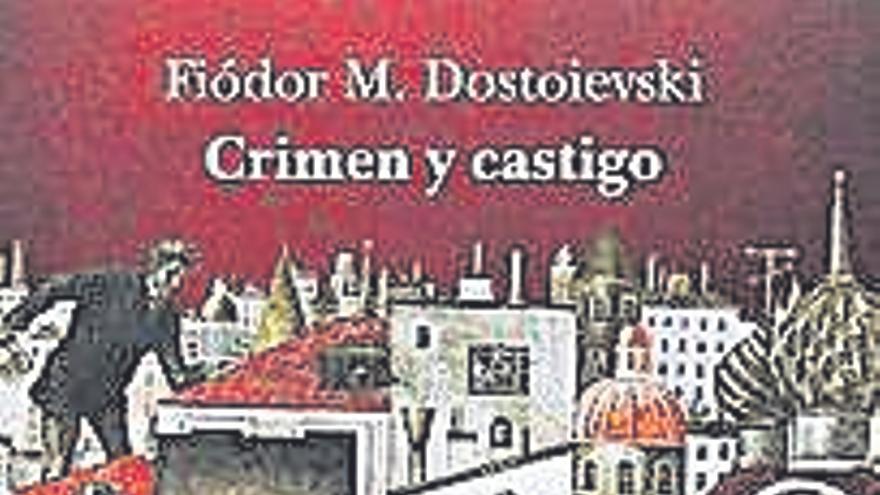Entre mis recuerdos otoñales de juventud, la lectura febril de Crimen y castigo, de Dostoievski, permanece grabada en mi memoria, incólume, inalterable, como si el tiempo se hubiese detenido. Relaciono ese momento heroico con la caída de las hojas, con una constante y fina lluvia empapando los cristales de la ventana que daba al patio de mi casa. Atormentado en aquellos días por la historia de Raskólnikov, un joven acuciado por las deudas y la miseria, que decide acabar con la vida de una anciana prestamista, cometiendo, a la sazón, un crimen perfecto, me veía arrastrado, además, por la presencia, imponente, de esa joven prostituta, Sonia, ese ángel redentor en la vida del protagonista. Pero era, sobre todo, el epílogo de la novela, con Raskólnikov expiando su crimen en Siberia, el que me había causado un enorme impacto, un éclat, tal como dicen los franceses, es decir, una especie de fulgor, de resplandor.
En la cárcel siberiana, Raskólnikov se lamenta de su debilidad. Se arrepiente de confesar su culpabilidad, de entregarse a las autoridades. Pero no se arrepiente de su crimen. Su vida transcurre anodina, sin nada a lo que aferrarse, a pesar de que tiene cerca a Sonia, que se ha trasladado a Siberia para estar cerca del condenado. Raskólnikov se ha quedado sin ideas. Está solo, pese a la presencia de los presos, pese a la infatigable fortaleza de Sonia.
Un buen día, postrado por la enfermedad, Raskólnikov tiene un sueño. Una peste se extiende arrasando con todo. Cada ser humano es consciente de estar en posesión de la verdad, lo que provoca constantes conflictos. Acuciado por este sueño apocalíptico, tras recuperarse de la enfermedad, Raskólnikov observa a Sonia desde la ventana de su cuarto en el hospital. La joven permanece de pie, en el patio, esperando la recuperación del enfermo. En ese preciso instante, algo atraviesa el corazón del condenado, de parte a parte. A la mañana siguiente, muy temprano, durante un pequeño descanso en el trabajo, Raskólnikov se sienta en un montón de troncos, a la orilla del río. A lo lejos, en la inmensa estepa, los nómadas disfrutan de su libertad. El condenado está sumido «en un estado de ensueño y contemplación» y «atormentado por una vaga impresión de nostalgia». No se ha dado cuenta de que Sonia está sentada a su lado, cubierta con un abrigo viejo y con un pañuelo verde sobre la cabeza. De forma inconsciente, las manos de los dos jóvenes quedan entrelazadas. Raskólnikov agacha la cabeza. Entonces, y sólo entonces, se arrodilla ante Sonia, llora y se abraza a sus piernas. «En sus rostros enfermizos y pálidos», escribe Dostoyevski, «resplandecía la aurora del futuro renovado, de un total renacimiento a la nueva vida». Esta imagen, que responde a un profundo humanismo, se completa cuando esa misma noche Raskólnikov toma entre sus manos el Evangelio que le ha entregado Sonia y que reposa debajo de la almohada.
Crimen y castigo se publica en 1866. Terminé de entender años después, completamente, este apoteósico epílogo de la novela, mientras leía Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Cuenta el escritor austríaco que, en el alba del día 22 de diciembre de 1849, Dostoyevski está a punto de ser fusilado en la plaza Semenovsk de San Petersburgo. Acusado de actividades subversivas contra el zar, espera el momento marcado por el destino para su fin. Atado a un poste, cubierto con un sudario blanco, la última mirada de Dostoyevski se dirige al cielo y a la iglesia que domina la plaza. Finalmente, velados sus ojos, el poeta repasa, fugazmente, su vida. Luego llega el milagro. Un emisario anuncia que el zar ha anulado la sentencia de muerte. El alguacil desata las cuerdas del condenado, retira el pañuelo que tapa sus ojos. Dostoievski contempla, de nuevo, la iglesia, «que ahora arde místicamente». En ese momento heroico, el poeta se arrodilla y llora. Lo que ha acontecido es una resurrección, el renacimiento a una nueva vida. Como Raskólnikov en la Siberia de Crimen y castigo, el poeta «experimenta la dulzura de vivir».