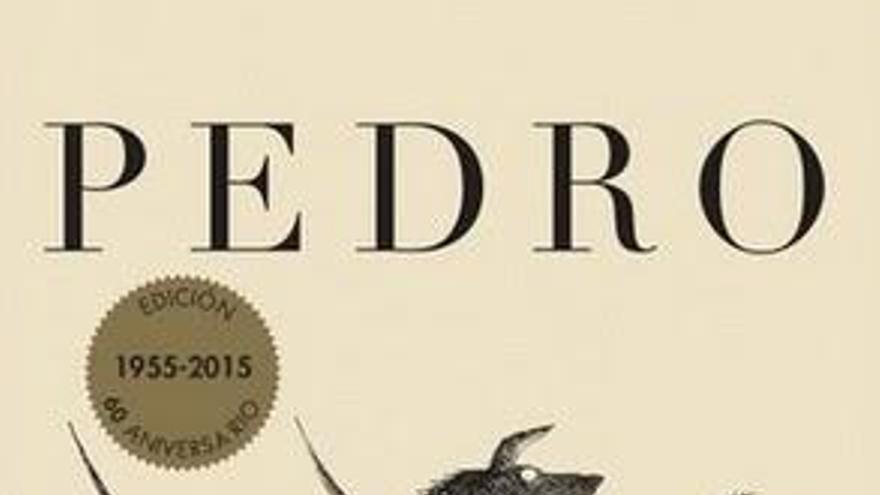Leo que algunas Comunidades autónomas alertan de que la cifra de fallecidos por coronavirus podría ser en realidad el doble de la oficial. Sin embargo, las autoridades han decidido no contabilizarlos al no habérsele diagnosticado la enfermedad. De esta forma, habría un número ingente de muertos cuyos nombres y rostros pasan a ser materia oscura, sin el consuelo de aparecer tan siquiera en una triste cifra aclaratoria en un periódico. No existieron en la muerte y vivieron solos sus últimos días. Son caídos olvidados. Hombres y mujeres que nunca estuvieron aquí y que en la pelea contra la epidemia sucumbieron sin memoria. Este hecho es tan infame que no hay literatura que la soporte, salvo aquella en la que hablan los muertos.
Me refiero a Pedro Páramo, una de las novelas más perturbadoras de la literatura castellana, escrita por el mexicano Juan Rulfo. En ella, el narrador, Juan Preciado, se adentra en Comala para conocer a su padre. Días atrás, en el lecho de muerte, su madre le informó de que su verdadero padre era Pedro Páramo y que debía viajar a Comala para conocerlo. Como a una esfinge, Preciado pregunta a todos y cada uno de los habitantes que quedan en el pueblo. Es un lugar desolado donde habita la pena. No sabe aún que todos están muertos. Habla con ellos. Los interroga por una vida pasada, pero estos no son más que sombras, susurros.
El número de muertos de Comala me recuerda de forma trágica a todos aquellos que no aparecen en las estadísticas. Hasta ahora, sabíamos que los fallecidos por coronavirus quedaban en ese ángulo misterioso donde se refugian los números. Pero un es número es frío, deshumano. Con ellos uno nombra 20.000 veces un signo desnudo, un nombre desconocido que nunca abrazará. Las cifras permiten sobrellevar esta tragedia, pero 20.000 nombres puestos en fila colapsan un país, traspasan las fronteras de la vergüenza. A ese número desorbitado hay que sumar otro tanto. Indeterminado, como su identidad. Pero además, asumen una doble condena: la de morir solos y la de no estar muertos siquiera para el Estado.
El descubrimiento de la verdad para Juan Preciado fue doloroso. Su padre encarnaba al diablo, un terrateniente que abusaba de sus trabajadores y vejaba a las mujeres. Pero aún así, el narrador quería conocerlo. Necesitaba saber lo que había ocurrido para poder seguir viviendo, por muy doloroso que fuera. Nuestra sociedad ha cerrado los ojos. Habla de monumentos póstumos cuando aún no sabemos los cuerpos que debe albergar. Elige el discurso ampuloso a la verdad directa. Escoge, finalmente, vivir como si esto ya no fuese Comala.